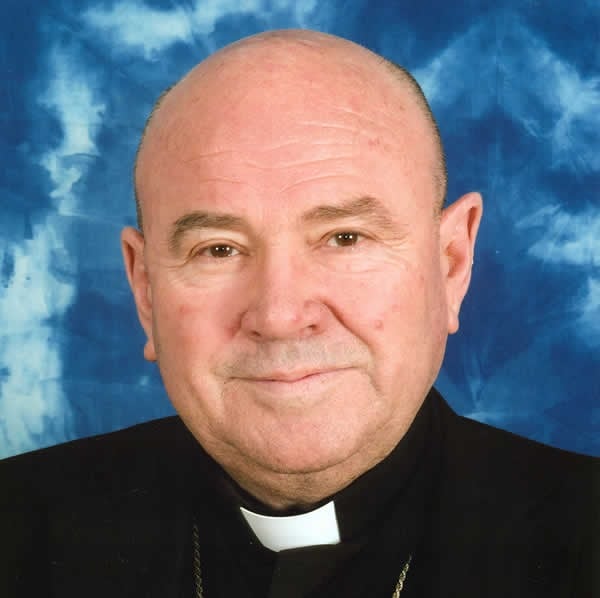La sonrisa de María

Que yo sepa, el nombre y las hazañas de la protagonista de esta historia no han ocupado ni siquiera una línea de un periódico. Su nombre es muy corriente, María; sus hazañas, tan sencillas y corrientes como su nombre: ayudar a los demás.
María no distingue entre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto mundo, y cualquier otro que se quiera añadir en la lista. Esa es una cuestión de políticos y de sociólogos. Ella conoce a un buen número de personas, sabe que están solas, ha descubierto que nadie se preocupa de ellas, que no están en las listas de ninguna organización de asistencia o de caridad, y ha decidido llevarles un poco de luz, un poco de cariño. Que María no se pierde en abstracciones y en palabras que pueden significar cualquier cosa. Ella tiene una palabra para cada ser humano, y sus mundos responden a personas identificables con nombres y apellidos.
Y todo, arrastrando los pies, que no es ágil María en eso del andar, y mucho menos en el subir escaleras. Y todo, sin ningún programa preestablecido ni ninguna organización que le sirva de apoyo y de sustento. No ha constituido ninguna ONG, no ha establecido ningún organigrama ni siquiera un programa de necesidades. Acude a algunas amigas de su edad, con ánimo y fuerzas, que María ya ha dejado atrás los setenta, para que le echen buenamente una mano y pueda así recomenzar la marcha y la tarea cada mañana.
Algún amanecer se tiene que conceder un descanso extraordinario, que no pasa más de media hora de sueño supletorio, porque ya no puede ni con su alma ni con su cuerpo, bien ligero, por cierto, y la tensión baja necesita un poco de tiempo para recuperarse paso a paso del liviano esfuerzo de la noche.
Viuda desde hace un buen número de años, y con cuatro hijos, ya casados y cada uno con su propia familia en ciudades distintas, María pensó una mañana que no era lógico dejar pasar sin más el tiempo hasta que llegara el día de oír el reclamo de Dios, y decidió aprovechar las ocasiones que se le presentasen para hacer algo por los demás, y a buscarlas, si las oportunidades tardaban en llegar.
Yendo un día a misa, se encontró dos viejecitas, pobres. Cambiaron saludos, y descubrió que las ancianas se dirigían a desayunar a un comedor recién abierto por unas monjas. Les acompañó, les ayudó a comer, que ya apenas se valían por sí mismas las dos mujeres. El número de indigentes no era pequeño, y las monjas no llegaban, aun desviviéndose, para atender a todos. Su ayuda fue muy agradecida. Desde entonces, la monja portera sólo le ha puesto dos faltas: dos días de lluvias torrenciales que le obligaron a quedarse prudentemente en casa.
Un mediodía, regresando a casa de un paseíto, que el aire fresco de los olmos, de los pinos, de las jacarandas, el aroma de las rosas, de los nardos, y el azahar de los naranjos, ayudan a revivir el ánimo, a dar gloria y gracias a Dios, y a sonreír, se dio casi de bruces con una señora, años mayor que ella, quien al apoyar el bastón tembló lo suficiente para balancearse, y estar a punto de caer al suelo. La agilidad de los setenta años pasados de María impidió lo peor.
La ayudó a subir a su casa, un tercero con ascensor, que a María las escaleras la fatigan mucho. El espectáculo que se encontró era indescriptible. Ni habiéndoselo propuesto, hubiera conseguido la anciana señora un desorden y un abandono semejante.
Además de los años, la causa había sido un cierto ánimo depresivo, que le llevaba a encontrarse sin ganas de ordenar nada, de limpiar, de reponer muebles y de tirar la ropa vieja, ya del todo inservible. La menor de una familia de cinco hermanos, había pasado su vida cuidando a sus padres; cuando murieron, se encerró en su casa, consideró que ya no sería útil a nadie en este mundo, y comenzó a llevar una vida retirada. A María la cogió de buen humor, riñó a su recién conocida amiga usando palabras fuertes y mirar amable, le puso un delantal, y en un par de horas dieron comienzo a una labor de recogida de ruinas que duró una semana.
Con la basura, fue desapareciendo también un poquito el ánimo depresivo, y María dio muchas gracias a Dios, que siempre lo hacía cuando veía a su paso esas trasformaciones; y no paró de dar nuevos trabajos a su amiga, que no tardó en descubrir también gente a quien ella podía ser todavía útil, no obstante la edad y los achaques.
Un día, ya al atardecer, y de visita en casa de una familia amiga, María oyó, como en la lejanía, unos lamentos muy apagados. Acostumbrada al silencio de su casa, su oído se había agudizado de tal modo que no le era extraño ni el trueno de la tormenta, ni el murmullo de la brisa, y era capaz de distinguir el canto de un ruiseñor del de un jilguero. Preguntó si los lamentos eran acostumbrados; y le dijeron que sí. A veces duraban un día, otros dos o más, y luego trascurrían semanas hasta que se dejaran sentir de nuevo. No conocían nada de la vida ni de las condiciones de su vecina; sólo sabían que se pasaba las jornadas sola, sin otra compañía que un perro.
Sin decir nada a su amiga, después de despedirse María subió las escaleras una a una, y con fatiga. La solitaria tardó un rato en descorrer dos viejos cerrojos y en abrir la nueva cerradura de seguridad, instalada hacía apenas un par de semanas. Las buenas maneras, las explicaciones y la sonrisa de María vislumbrada a través de la mirilla, fueron suficientes para desterrar la desconfianza.
Esta vez, el espectáculo era diferente. La casa limpia, cuidada, con muebles y decoración de un cierto tono, apenas podía ocultar la soledad. Viuda desde hacía cuatro años, sin hijos y sin hermanas ni hermanos en la ciudad, y con un par de sobrinos jóvenes que le prestaban solamente por dinero un cierto interés, la solitaria trascurría las mañanas y las tardes haciéndose compañía con el perro, encerrada en sus recuerdos y en sus penas.
Después de la salida diaria para el paseo del animal, la buena mujer no tenía perspectiva ni horizonte para el resto del día. María comenzó a hablarle, quedaron en verse de nuevo y después de darle algunas vueltas, la solitaria ha dejado su soledad en el corazón y en las manos de unas madres con hijos enfermos de difícil curación, a quienes atiende y acompaña un rato todas las tardes.
A veces la visitada es María y comparte su casa con alguna persona en más necesidad. La última fue una joven mujer, abandonada del marido, de sus padres, y de sus hijos, a causa de una enfermedad grave que estaba destrozándole el organismo. María le acompañó a morir en paz, también con Dios.
María continúa su camino rezando y sonriendo.
ernesto.julia@gmail.com