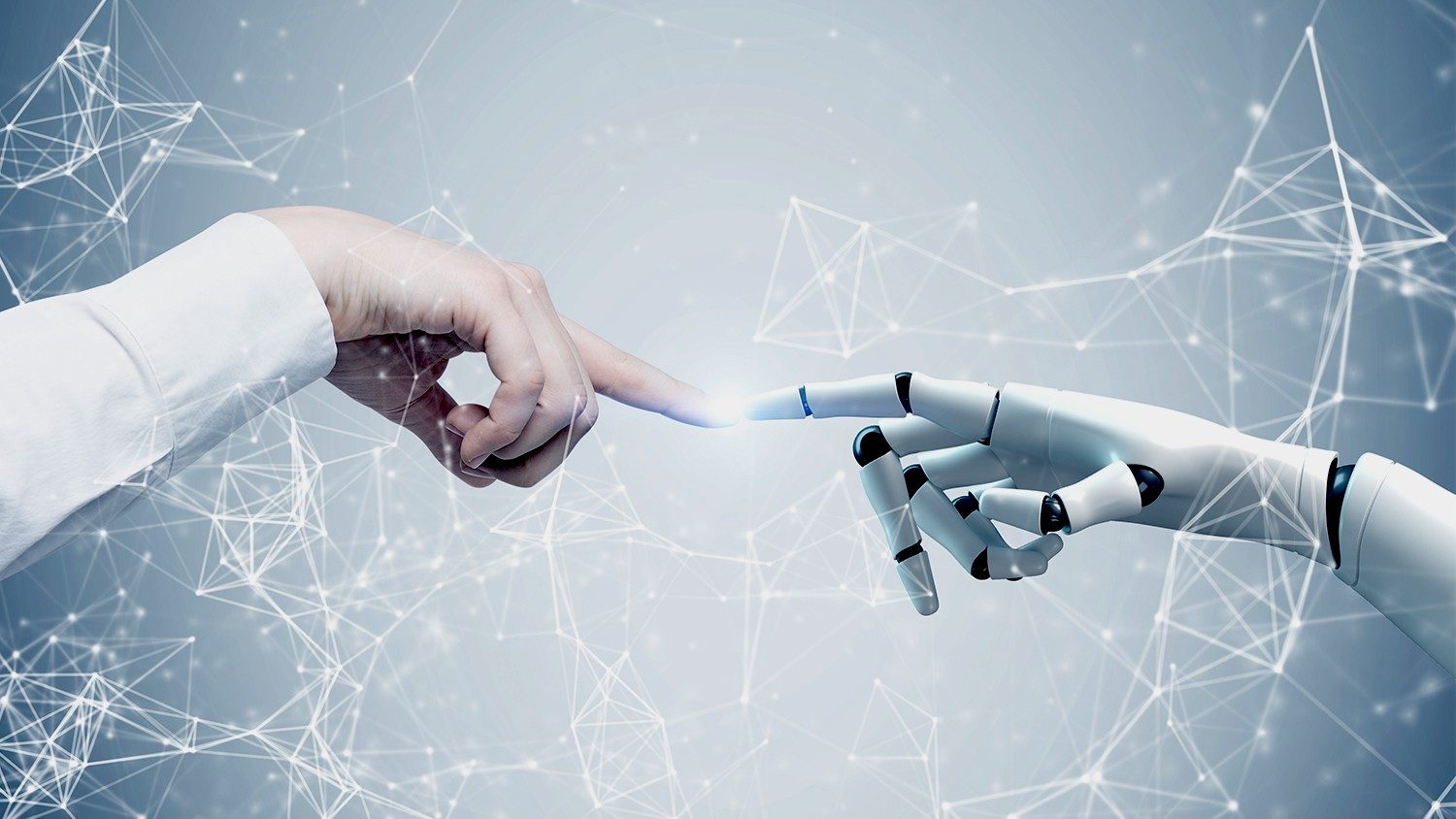Vivir vale la pena

No siempre es fácil soportar el peso de los días. No siempre es fácil sonreír en medio de las desgracias. No siempre es fácil -y a veces, ni siquiera posible- conservar la serenidad de espíritu cuando no se ve la eficacia de un esfuerzo, no se aprecia el sentido de un dolor, no se contempla el punto final de un agobio, ni el horizonte abierto de una angustia.
No es fácil, ciertamente; y es todavía más trabajoso en esos momentos en los que nuestro espíritu, aun queriendo ser profundamente cristiano y decir a Dios Padre las palabras de Cristo en la Cruz: “¿Por qué me has abandonado?”, no se encuentra todavía en disposición de añadir: “En tus manos encomiendo mi espíritu”.
La familia, que conocí hace ya un buen número de años, estaba compuesta por el matrimonio y seis hijos, entre los veinticuatro y los diez años. La vida trascurría dentro de la normal felicidad de una familia que llega al final de cada mes gracias a las cautelosas cuentas del ama de casa, y a la ilimitada confianza de algunos acreedores.
Hace ahora exactamente quince años, el marido dejó la vida en un accidente de automóvil. Ante los ojos de la madre, el panorama se presentó desencarnado en toda su desolación. Sin capitales de reserva, y con los seis hijos todavía en casa, sin empleo, las perspectivas no dejaban mucho espacio a demasiados optimismos. Mal que bien, las cosas consiguieron arreglarse, entre la seguridad social, las ayudas de hermanos y de cuñadas, y las pocas pesetas que consiguieron los hijos mayores cargando y descargando camiones, mientras proseguían sus estudios.
Un año después, y recién terminada la carrera, en un banal accidente, aplastado por una grúa móvil en la última operación de descarga de un contenedor, y asegurado ya un puesto en un estudio de abogados, murió el hijo mayor.
La conmoción de la madre llevó su espíritu a los bordes de la desesperanza. Las ilusiones alimentadas ante las nuevas perspectivas, se vinieron abajo. Todavía no acababa de creerse la recuperación después de la muerte de su marido, cuando la aturdió este nuevo mazazo. No se encontraba con fuerzas suficientes ni siquiera para pararse a pensar en la tragedia, que acababa de visitar otra vez su hogar.
Por un momento, anheló morir. Y, al encerrarse en su cuarto, después de enterrar a su hijo mayor, su cuerpo, su alma, su espíritu se fundieron en lágrimas.
Buena creyente, y sin dejar de rezar, sintió tambalear un poco su confianza en Dios. La consideración de que su marido y su hijo mayor, buenos creyentes y practicantes, podían estar ya en el Cielo, y que desde allí le ayudaban, no se le aparecía en toda claridad durante los momentos de tiniebla.
No sentía tampoco la inmediatez de la cooperación del Cielo; ella necesitaba palpar la fortaleza; y el Cielo se le presentaba demasiado lejano. La tentación del alcohol le rondó con insistencia durante varias semanas. Al fin, y con no pocos momentos álgidos de quejas y lamentos, se sobrepuso a sí misma, y recomenzó la vida normal. Sin sobresaltos, los hijos tiraron de ella; y la voz de Cristo en el silencio de la oración -se paraba de vez en cuando en una iglesia-, retornó a darle calma, como si Él le hubiera dicho: "mujer, levántate y anda".
En todo el proceso de reconquista de la serenidad, jugó un papel preponderante el tercero de los hijos, Miguel. Estudiante serio, trabajador, constante, y sobre todo, una estampa viva de hombre amable, servicial, cariñoso y firme. Cuando la veía algo apesadumbrada y cercana a abatirse, le decía: "Animo, mamá, que vale la pena”. Le ayudaba además en el cuidado de los otros hijos, y le ofrecía también el apoyo de los amigos con quienes compartía deseos de servicio a los hombres y de amor a Dios; únicas ambiciones que sostienen en pie la marcha de los días, el camino de las civilizaciones de la tierra.
La mujer vio con una cierta aprehensión el viaje del hijo a un país de América. De otro lado, no encontró razones para disuadirle de pasar apenas un mes ayudando en un campo de trabajo para mejorar unas instalaciones médicas y reconstruir una escuela, en una zona todavía muy poco desarrollada económica y culturalmente. Le dio su bendición, y lo dejó ir.
Recibió la primera noticia de la misma voz de su hijo, que la llamó para tranquilizarla, apenas llegado e instalado en el lugar de destino. La segunda noticia fue la de su muerte. En un momento de descanso, después de horas de trabajo intenso desbrozando el terreno, acumulando ladrillos y material de construcción, todos los amigos se fueron a la playa. Alejado apenas unos metros de los demás, Miguel se sintió invadido por un malestar y se desvaneció justo en el instante en el que una ola, algo embravecida, irrumpió en la playa con fuerza más que suficiente para arrastrar su cuerpo ya inerme. Dos horas después, la mar devolvía la última de sus víctimas, ya cadáver.
Al recibir la noticia, dos gritos desgarradores llegaron al Cielo: "¡Oh Dios, no me aniquiles/ tú, flor inmensa que en mi insomnio creces"; y con un hondo sentimiento de que Dios la había abandonado, pareció proferir aquellas palabras también de Dámaso Alonso: "Oh Dios, /no me atormentes más, /dime qué significan / estos monstruos que me rodean/ y este espanto íntimo que hacia Ti gime en la noche".
Otra pena más, y el vivir continúa, no sólo como una obligación. Los compañeros de su hijo se encargaron de todos los detalles del entierro. Ellos consiguieron traer enseguida el féretro; ellos lo velaron; ellos le dieron sepultura. Las palabras del sacerdote la consolaron un poco; y el comprobar cuánto y cuantos querían a Miguel, fue como un bálsamo para su espíritu. Al ver las coronas que acompañaban el féretro de su hijo, se quedó un momento pensativa. La más grande tenía una banda con sólo dos palabras: “Tus amigos”. Llamó al que era más íntimo de Miguel, y le sugirió: ¿Por qué no añadís: “Vale la pena”?
Los cuatro hijos restantes, dos mujeres y dos hombres, han enterrado a su madre hace apenas unos meses. Les acompañaban sus cuatro familias con un total de veintidós nietos y cuatro biznietos. Despidieron a su madre, a su abuela, a su bisabuela con el canto de la Salve, al terminar la Misa funeral, y emprender el camino del cementerio.