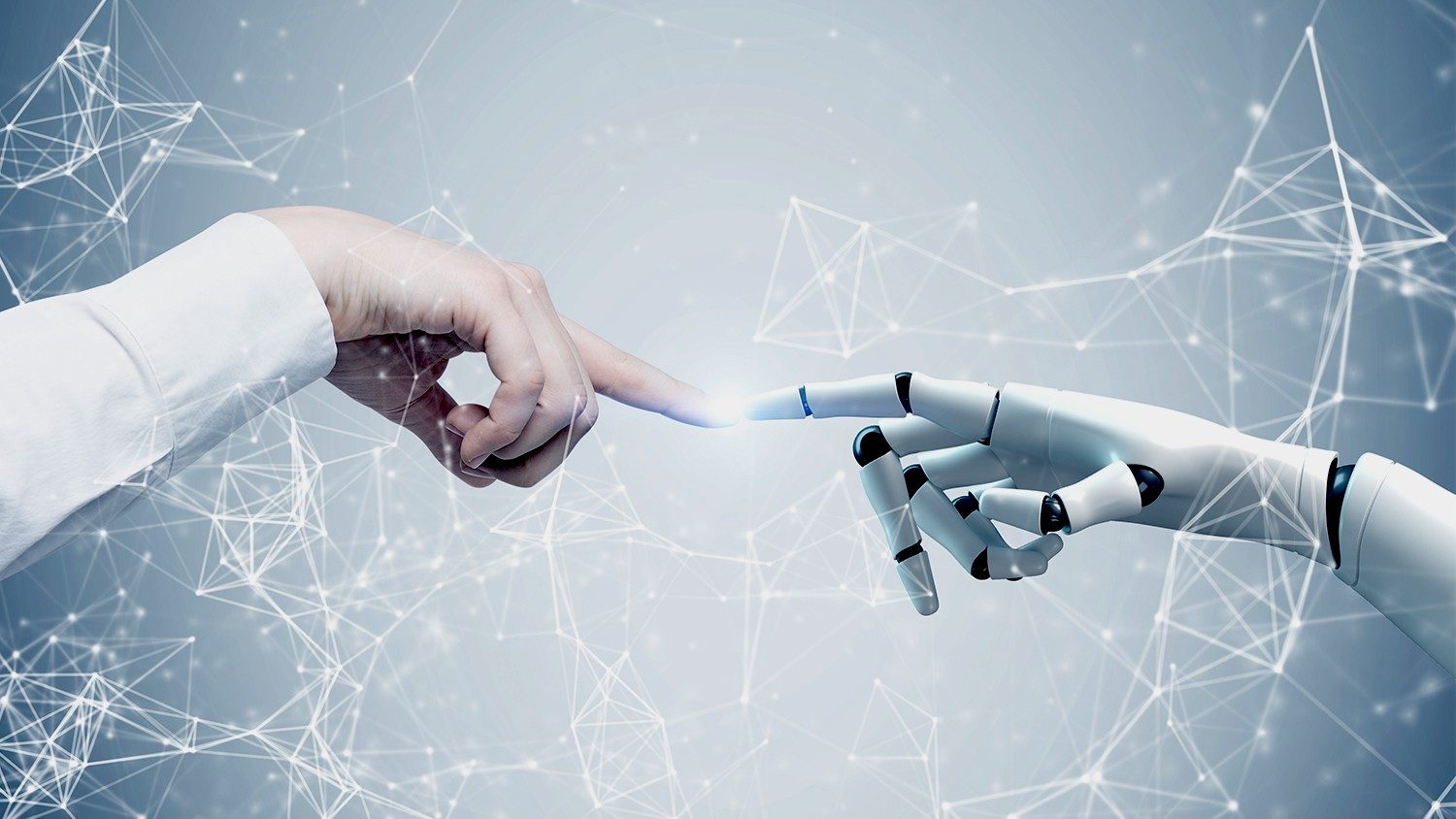Una caída a tiempo

A ningún ser humano le gusta darse de bruces en el suelo, sin previo aviso y sin esperarlo. A mi amigo, tampoco. Pero no todo lo que nos sucede va al unísono con nuestros gustos y nuestros deseos. Un amigo besó el suelo hace pocos días en una posición no escogida, sin culpa de nadie, sin ser atropellado por ningún vehículo, mientras estaba paseando en los alrededores del museo del Prado.
Todo fue muy sencillo, el pavimento no estaba perfectamente allanado, un adoquín no estaba a ras con los otros, y mi amigo levantó el pie derecho un milímetro menos de lo necesario para sobrepasar el escollo ni esperado, ni previsto, ni siquiera previsible.
En fin, a una cierta edad del vivir uno ya debe darse cuenta de que se puede encontrar cualquier tipo de escollos y en cualquier lugar, porque forman parte de la sal de la existencia que son las contradicciones nuestras de cada día. Y mi amigo, cuerdamente, no le dio demasiada importancia al asunto.
Lo que la caída tuvo de aparatosa, lo tuvo también de leve. Y aunque hay quien sostiene que la historia no se repite, lo cierto es que esta caída fue del todo semejante a otra que sufrió mi amigo en sus primeros tiempos de universitario: sólo cambió el lugar. La anterior fue en Sevilla enfrente de la Catedral; el suelo era igual de duro, y de piedra, en las dos ocasiones.
Mi amigo tuvo la alegría de comprobar que no obstante el tiempo transcurrido, el ritmo de marcha era semejante y similar al de entonces, y semejante fue también ahora la capacidad de reacción. En los dos casos, la llegada de los auxiliadores le encontró ya en pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones y de la chaqueta, y tratando de arreglarse el labio superior, y cubrir el flujo de sangre, apenas incipiente. Acabó dando gracias a Dios por la fuerza recibida para reaccionar enseguida.
Pocos seres humanos habrá que no puedan narrar una historia semejante, y quizá, en algunos casos, las consecuencias hayan acarreado más complicaciones en su vivir: un avión perdido, un negocio no cerrado, unas oposiciones abandonadas. Otras veces, los resultados de la caída han tenido otro cariz: una desgracia evitada y hasta una ruina ahorrada, como fue el caso de un empedernido participante de ruletas y bingos.
Este amigo había enterrado a su mujer semanas atrás. De alguna manera, él había sido causa importante de la muerte por los continuos disgustos que le daba con el juego. En momentos de una ligera desesperación, decidió jugarse lo único que le quedaba del dinero ahorrado, con no poco sacrificio de su esposa, para comprar la casa de su propia familia. Una banal caída bajando unas escaleras camino del bingo acabó con rotura instantánea de fémur. Sesenta días de reposo le animaron a reflexionar un poco sobre su situación y, como suele ser el caso, ponderando las cosas con calma, y volviendo a rezar un poco como en su juventud, se confesó de todos sus pecados, y tomó la firme decisión de abandonar el juego.
La perspectiva del horizonte de su vida cambió inmediatamente. Casi sin darse cuenta descubrió que en el trabajo –era abogado en un muy buen bufete- se podía prescindir tranquilamente de él, sin que sucediera nada extraordinario; que los contertulios del café matutino apenas si le echaron en falta los primeros días; que el abogado suplente lo estaba haciendo, al menos, tan bien como él.
Si hay que estar soldando los huesos tres meses, han de pasar noventa días para que nos den de alta. En la soledad de la habitación, y ante la forzosa inactividad, le rondó el fantasma de la muerte, de su propia muerte, y tembló un poco queriendo apartarlo de su imaginación. La amistad de otros amigos le serenó, y comenzó a aprovechar esas horas para reflexionar sobre lo que somos, lo que es el vivir y el morir, verdaderas coordenadas de nuestra existencia cuando a través de ellas se vislumbra a Dios en el horizonte.
Mi amigo me reconoció que después de los primeros días de desconcierto y hasta de rabia, se serenó y hasta se río de sí mismo, y descubrió que la sonrisa es de los ejercicios más confortantes y relajantes. Después, agradeció al Señor encontrarse en forma y con capacidad de reaccionar, de no quedarse sentado y lamentarse inútilmente de su mala suerte. Apenas pudo volver a tomar el coche y se vio con fuerzas de caminar un rato, se acercó al cementerio. Le pidió perdón a su mujer con todo el corazón, y lloró por primera vez en su vida de adulto.
ernesto.julia@gmail.com