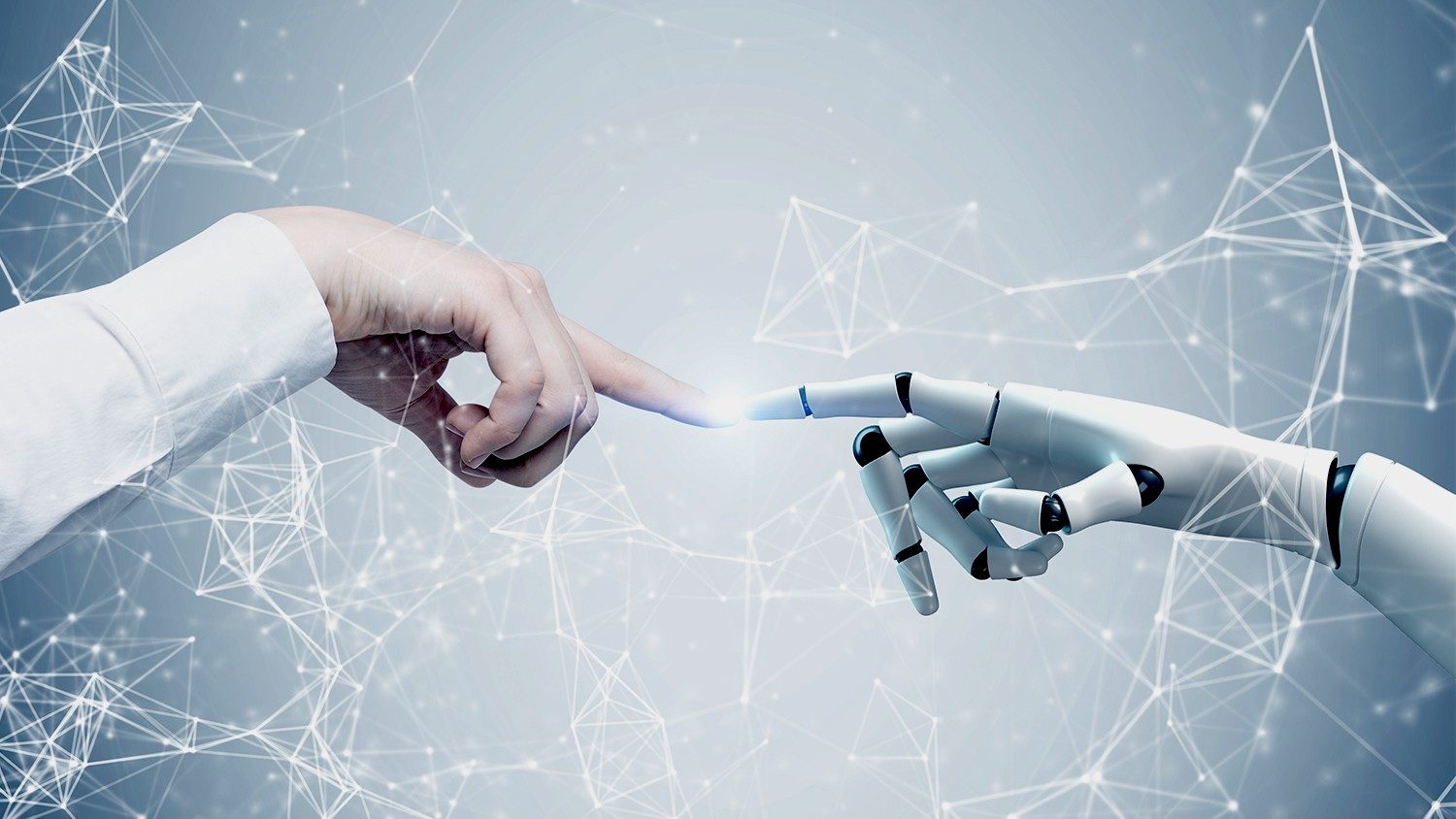Añoranza de silencio

En medio del ruido del mundo; en medio del clamor de las pantallas de los móviles, de los ordenadores, de la televisión; en medio del ajetreo del trabajo y de las relaciones sociales, el hombre necesita el silencio para vivir y para crecer, para desarrollarse y sobrevivir. Y no solamente el silencio exterior, que ahoga ruidos y rumores; al hombre le es todavía más urgente y apremiante disponer de sosegado silencio en el alma y en el espíritu, único camino para acallar tantos murmullos que se alzan desordenadamente en el interior de su propio ser.
Sin tiempos de silencio el hombre se desorienta en su caminar terreno; se desorienta, pierde el rumbo y apenas alcanza a sentir el latir de su corazón. Sus oídos se tornan incapaces de reaccionar ante el vuelo de una mariposa y de maravillarse en el mecerse de las olas del mar; y su alma permanece fría, sin vida, de frente a las suaves quejas del amor sacrificado.
Silencio de su cuerpo, silencio de la naturaleza que lo acoge, silencio de su alma, silencio de su espíritu. El hombre es un ser indigente de silencio. Sin silencio el hombre se ahoga; no alcanza a respirar hondo y llenar los pulmones del oxígeno que necesita para vivir y orientar su libertad.
Encontrar el silencio del cuerpo aun en la enfermedad es tarea difícil, no imposible. A veces, los dolores impiden la concentración; el mal obliga a prestar atención a la cura del cuerpo y puede forzar las potencias para que no sirvan al volar del espíritu.
Y si, sumergidos en el rumor de la enfermedad caemos en la tentación de la queja continua, del lamento, de la desesperación, el cuerpo termina arrastrando tras de sí al alma, que se engolfa en la visión horizontal sin osar volver su atención al Cielo. No siempre, sin embargo, es así; y todos conocemos personas que han sabido encontrar, también en medio de sufrimientos atroces, el silencio que ha abierto nuevos horizontes de amor a los demás, de amor a Dios.
Y con el silencio del cuerpo, también se hace en ocasiones apremiante la añoranza del silencio de la naturaleza. Es una añoranza salvadora. El hombre echa en falta el silencio del bosque, el silencio de los arrullos del mar y de la brisa del amanecer; el silencio del alborear y del atardecer. Cualquier ser humano necesita sumergirse en ese silencio vivo -¡qué bien lo cantó García Lorca!: "El silencio profundo de la vida en la tierra/ nos lo enseña la rosa/ abierta en el rosal"- para llegar a redescubrirse hijo de Dios en Cristo Nuestro Señor, hermano de las restantes criaturas que con él pueblan la tierra, y de quienes ha de cuidar, en quienes se ha de gozar, a quienes ha de ayudar y proteger, de quienes ha de servirse y con quienes ha de compartir las alegrías y los sinsabores de cada día, amor y sufrimiento.
La grandeza del hombre, y su misterio, es tanta, que ni el silencio del cuerpo ni el de la naturaleza son suficientes para que su alma y su espíritu alcancen a descubrir la verdadera dimensión para la que han sido creados por Dios. El hombre añora, de cuando en cuando, el silencio de los acontecimientos en los que participa y por los que está envuelto.
Silencio que le permite saborear la soledad necesaria para reconquistar el sentido profundo del vivir, y que le devuelve la conciencia de sí mismo, de su propio caminar, de no ser un número, ni siquiera uno más, dentro de un masa, de un conjunto de sus semejantes; y de no estar arrastrado por un rio de información, de acontecimientos que él no puede ni dominar ni dirigir, en los que ni siquiera está capacitado para intervenir de alguna manera, y que se limita pasivamente a soportar sin encontrar una salida adecuada.
En silencio ante lo que le rodea, el hombre comienza a saborear el aroma del silencio de su alma, anhelante de vivir en la eternidad para la que ha sido creado, y escucha el silencio del cielo estrellado, que le invita a descubrir la ciencia de su existir, y a desentrañar lo que está oculto por el silencio de vida y el silencio de muerte; por el silencio de paz y el silencio de guerra; en el silencio de alegría y en el silencio de tristeza: porque sólo en el silencio se descubre el sacrificio, y se llega incluso a amarlo.
Silencio para saborear el triunfo y silencio para lamentar el fracaso. En el inefable silencio de la paciencia y del estudio, la inteligencia se libera de los prejuicios y de la ignorancia. La ignorancia es el ruido que disturba la quietud donde se anida la sabiduría de la mente, maravillada ante la realidad que anhela desentrañar con la ingenuidad del recién llegado al mundo.
Y silencios del espíritu: silencios del amor, que ahoga el griterío del odio; silencio de la creación y silencio para la contemplación de lo creado. Silencio majestuoso de la adoración, de la contemplación. Silencio que rompe el tiempo frena la marcha de la vida del hombre, calma el ritmo de las aguas y endereza el fluir de la vida hacia la eternidad. Así lo vio García Lorca en el silencio que "Vienes para decirnos/ en las noches oscuras/ la palabra infinita/ sin aliento y sin labios".
El silencio facilita el reposo del cuerpo y de las potencias del alma, impulsa el despertar del espíritu, y hace rebrotar tantas raíces enterradas por el ruido. Huir del silencio es huir del vivir, es huir de la escondida riqueza de los espíritus de los hombres que nos rodean y que con nosotros conviven. Sólo en silencio el llorar y el reír transmiten su paz al corazón, y el alma recobra enriquecido su primer frescor.
Estos silencios preparan el alma para vivir el silencio de la Liturgia; que es el silencio del diálogo, con o sin palabras, del alma con Dios, que prepara al hombre para descubrir el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese silencio el hombre, la mujer, saborean el sentido profundo de su existencia plena en el abrazo con su Creador, en la Cruz con su Redentor, en el fuego del amor que derrama en su espíritu con su Santificador.
ernesto.julia@gmail.com