La esencia de ser madre
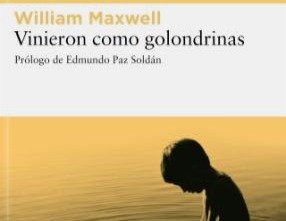
“Vinieron como golondrinas”, seguramente el libro más conocido de William Maxwell, en torno a la mal llamada “gripe española”, es ya todo un clásico, por su calidad literaria y su profundidad en ciertos temas de gran interés. Tiene tres partes, en la primera nos cuenta las vicisitudes del hijo pequeño, Bunny, de siete años; en la segunda aparece Robert, el hijo mayor, adolescente de trece años. Y en la tercera el personaje es el padre. Pero, en verdad, la protagonista de toda la historia es la madre.
La madre no tiene un capítulo en el libro, pero en toda la novela aparece en los entresijos de las problemáticas y circunstancias varias de la familia. El autor consigue transmitirnos una presencia parecida al aire que se respira. Nadie piensa en el ambiente creado en un hogar, pero quien mirara desde fuera se daría cuenta de que ella lo era todo.
Especialmente patente en la existencia infantil de Bunny, muy crio, muy pegado a las faldas de mamá y, por tanto, con bastante dificultad para salir a la calle y jugar con lo que se encuentra uno en el campo. Él necesita cerca esa presencia. No es algo que ella pretenda, pero tampoco hace nada por alejarse. Es el alma de la casa y el pequeño vive bien así. Apenas tiene que darle ella indicaciones. Él sabe bien que es lo que agrada a su madre.
Con Robert las cosas son distintas. Ya se sabe que el adolescente tiende a ir a lo suyo. Así se comporta, sale y entra, está en sus cosas, pero tiene una admiración notable por su madre. “Había cosas en las que era mejor no pensar. (…) Le habría gustado hablar de su madre, pero le parecía que no conocía a su tío tanto como para eso”[1]. Un cariño muy distinto al de su hermano pequeño, pero que hace pensar en la cercanía creada.
La relación con su marido es, lógicamente, distinta. Él la querría a solas, sin interferencias. Se daba cuenta de que ella era el alma de la casa. Era consciente de que sin decir casi nada, dominaba perfectamente la situación. Para él los hijos, de alguna manera eran un poco incordio. “A la larga, más valía no tener hijos. James no los entendía: no tenía la menor idea de lo que se les podía estar pasando por la cabeza. Pero eso le correspondía a Elizabeth; al fin y al cabo, era ella la que había querido tenerlos”[2].
Una manifestación muy clara de hasta qué punto en ese hogar ella era el alma. Todo giraba en torno a la madre-esposa. ¿Habría que decir que era quien mandaba? No era eso lo que pensaba el padre, pero sabía que ella era el vínculo, el corazón de la familia, y todo sin palabras ni explicaciones. No era necesario que nadie dijera que esto era así.
Desde luego no significaba que ella permitiera todo a los hijos. Era exigente, ordenada y puntual y transmitía virtudes con su vida. Pero era indudable que lo más importante que ella hacía era estar. Estaba en casa, vivía para ellos, era exigente consigo misma. Todo eso lo entendía muy bien su marido. “Y sin estar ella… James fue al vestíbulo y se pasó un buen rato mirando al paragüero. Sin Elizabeth, no iba a poder sobrellevarlo”[3].






